La ciencia y la tecnología son dos pilares fundamentales de la sociedad occidental, al menos, desde los inicios de la modernidad, a finales del siglo XVI y principios del XVII. Los desarrollos científico-tecnológicos suelen ser considerados signos inequívocos de progreso y fueron un elemento central para la constitución del capitalismo, la sociedad industrial y, más recientemente, la sociedad digital y la economía del dato.
La tecnología es una realidad omnipresente que condiciona y media en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Nuestro mundo y nuestra forma de habitarlo pasada, presente y futura no pueden entenderse sin la tecnología y, sin embargo, si analizamos la historia de la filosofía y la ética occidental nos daremos cuenta de que, salvo contadas excepciones, la tecnología no ha sido considerada un objeto de estudio propio de estas disciplinas hasta hace pocas décadas.
Tecnologías políticas
Para describir este vacío o, en otras palabras, el estado según el cual observamos de manera irreflexiva y pasiva cómo las tecnologías contemporáneas transforman profunda y radicalmente las condiciones de nuestra propia existencia, el filósofo de la tecnología Langdon Winner acuñó el término «sonambulismo tecnológico» en La ballena y el reactor: una búsqueda de los límites en la era de la alta tecnología.
Y, ¿cuáles serían las causas de este estado de sonambulismo, es decir, de nuestra inacción y falta de reflexión crítica sobre la tecnología? Para el filósofo norteamericano habría, principalmente, dos motivos que explicarían este fenómeno tan llamativo: primero, la asociación, casi de equivalencia, entre la tecnología y el progreso; y, segundo, la creencia en la neutralidad de la tecnología.
Por un lado, la asociación entre la tecnología y el progreso lleva forjándose desde hace siglos en Occidente y, en la actualidad, se traduce en la creencia de que el progreso social, político, económico e incluso moral dependen estrechamente de la tecnología.
Pensemos, por un momento, en cómo, por ejemplo, las tecnologías de inteligencia artificial (IA) se presentan en muchos casos no solo como una oportunidad para dinamizar y hacer nuestras economías más competitivas y productivas, sino también como una gran aliada para combatir el cambio climático, tomar (supuestamente) decisiones más neutrales que los seres humanos en ámbitos tan sensibles como la justicia, el control de fronteras o la educación, mejorar el diagnóstico médico y la prescripción de medicamentos, optimizar diversas tareas y procesos, etc.
Esta vinculación entre la tecnología y el progreso ha sido en parte responsable de que en Occidente creamos, acríticamente y casi por defecto, que los beneficios de la tecnología y, concretamente, de la IA sobrepasarán sistemáticamente a sus posibles daños, lo que se conoce como tecnooptimismo.
Por otro lado, nuestro estado de sonambulismo tecnológico se sostiene sobre la creencia de que la tecnología es neutral. Cuántas veces habremos escuchado afirmaciones del estilo: «La tecnología no es ni buena ni mala, depende del uso que le demos». Esta afirmación es completamente falsa si hablamos de tecnologías contemporáneas como la IA.
La vinculación entre la tecnología y el progreso ha sido en parte responsable de que en Occidente creamos, acríticamente y casi por defecto, que los beneficios de la tecnología y, concretamente, de la IA sobrepasarán sistemáticamente a sus posibles daños, lo que se conoce como tecnooptimismo
Las tecnologías de IA, lejos de ser neutrales, son artefactos profundamente políticos. Pero ¿en qué sentido un montón de circuitos, baterías y chips podrían tener política? Cuando decimos que la IA y otras tecnologías son políticas nos referimos a que su diseño, desarrollo y funcionamiento solo pueden entenderse dentro de un entramada sociopolítico y económico determinado. Por ejemplo, como veremos más adelante al hablar sobre justicia ecosocial, uno de los motivos por los que decimos que la IA es política es porque la forma en la que funciona, el ritmo de su desarrollo y la escala de su uso hoy día solo es posible dentro de un sistema capitalista y colonial.
Reconocer la naturaleza política de tecnologías como la IA tiene muchas implicaciones, pero quizás una de las más importantes sea la siguiente: cuando elegimos un proyecto o innovación tecnológicos nos estamos comprometiendo con un modelo de sociedad determinado. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, elegimos sistemáticamente el modelo actual de IA, entonces, como veremos a lo largo de este texto, difícilmente sería factible construir una sociedad justa e igualitaria.



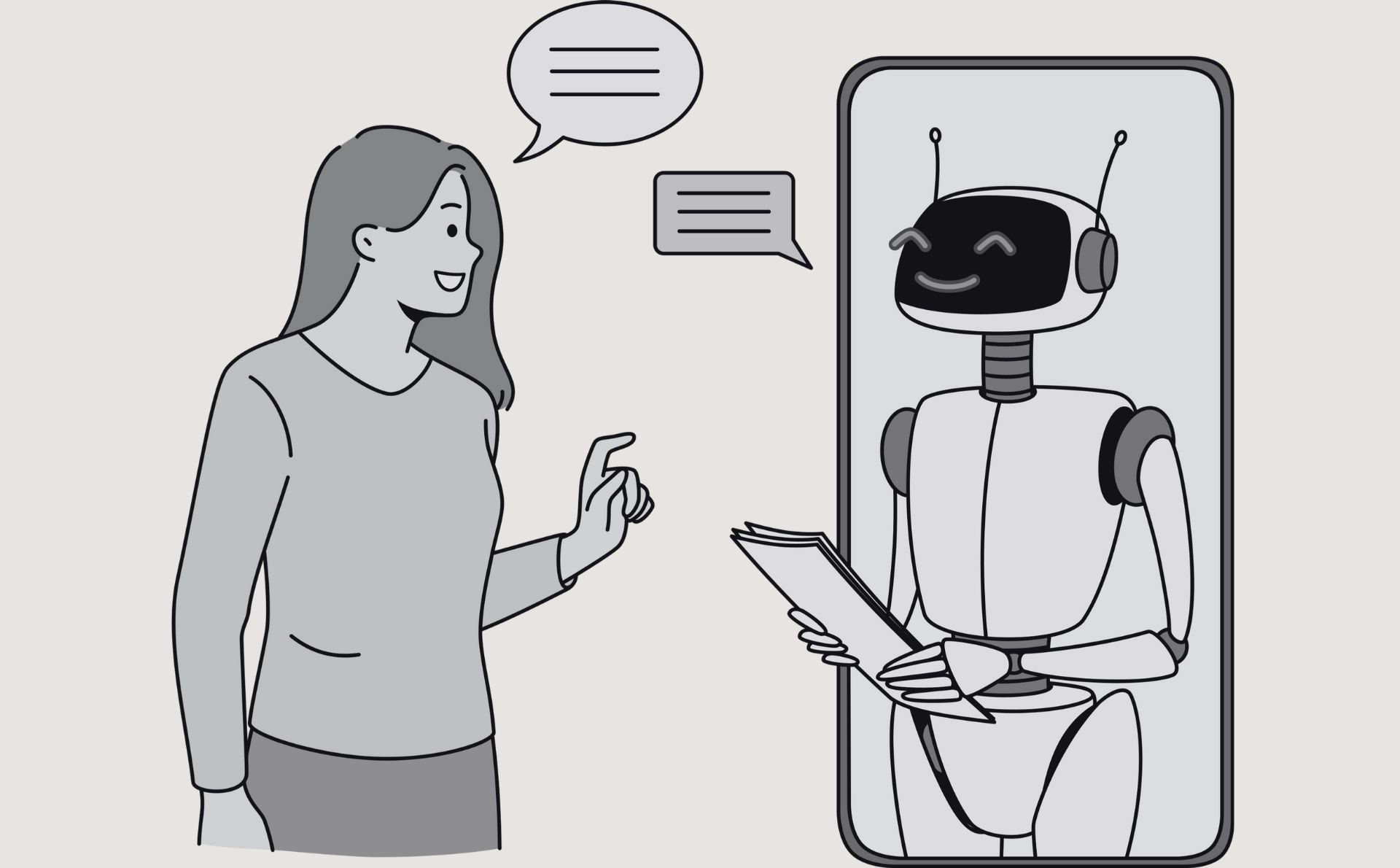
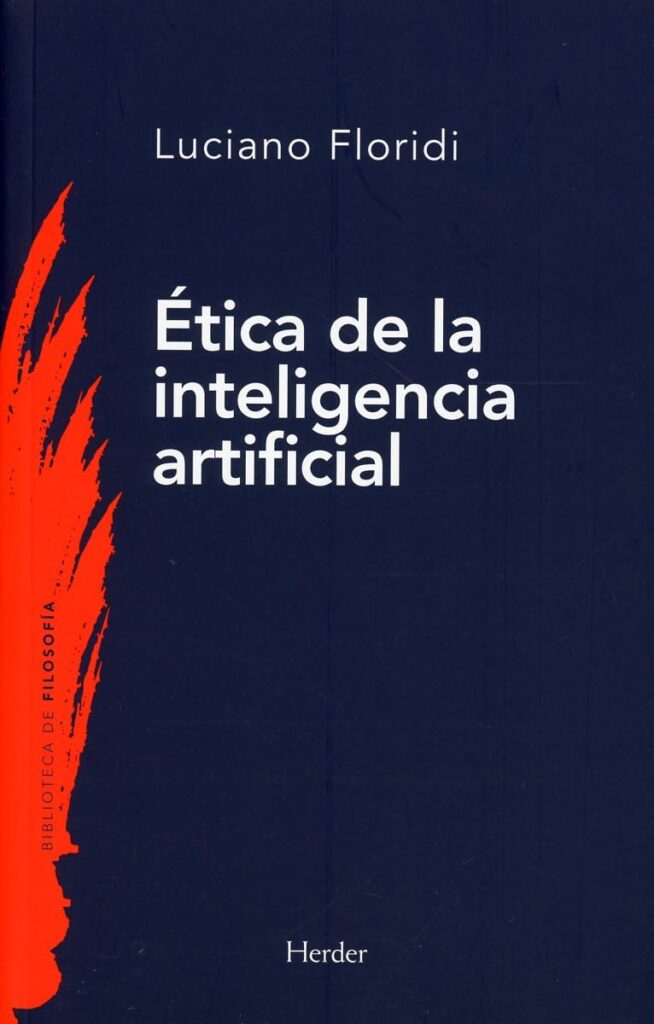




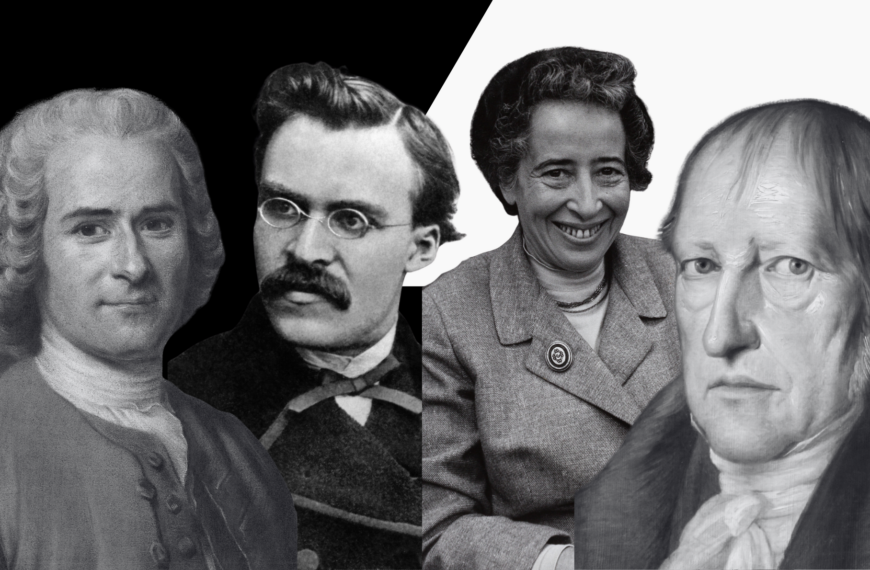
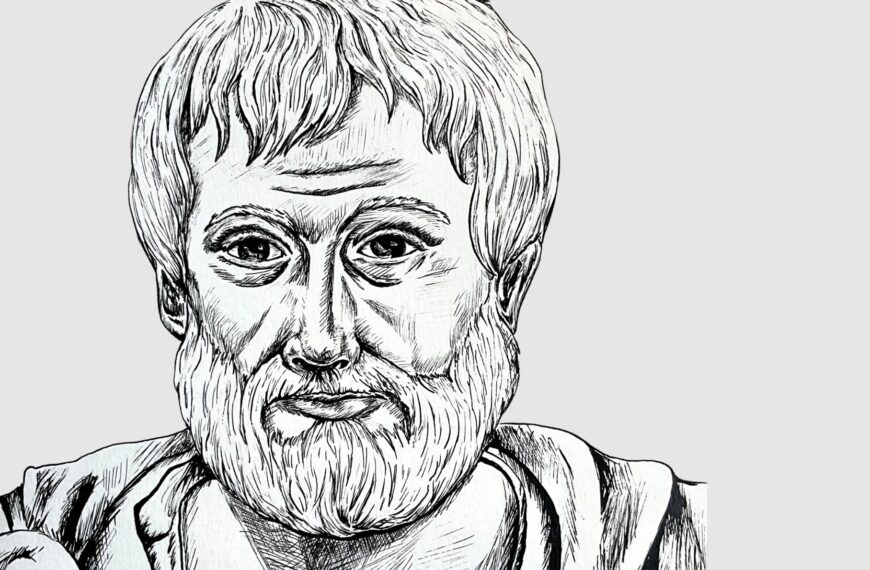




Deja un comentario