Razón y pasión constituyen dos polos fundamentales de nuestra naturaleza. Sin embargo, la racionalidad se asoció desde muy temprano con nuestra vertiente más humana, mientras que la pasión (o emotividad) pasó a convertirse en una enemiga a la que había que frenar, reprender e incluso combatir. Repasamos en este dosier algunas de las posturas teóricas más relevantes para entender esta dicotomía que, quizá, no haya que considerar desde la oposición, sino desde la complementariedad.
La historia de la filosofía nos ha malacostumbrado a pensar bajo el (cómodo) paraguas de dicotomías cuyos elementos resultan excluyentes: cuerpo y alma, palabra y pensamiento, acción y reflexión… o razón y pasión. Estas parejas se han vehiculado, en ocasiones, como componentes separados y bien diferenciados, de entre los cuales hay que decantarse por uno de ellos: es decir, «o» somos animales racionales «o» somos animales pasionales, eminentemente emotivos. Otras veces, la mayor parte de ellas, tales duplicidades se han desarrollado para describir la complejidad de lo humano, en cuyo caso ya no hay que decantarse por uno de aquellos elementos, sino saber alinearlos, enfrentarlos y complementarlos de manera conveniente y saludable.
Es lo que ocurre con la razón y la pasión. Quizá esta distinción tenga su origen en la radical oposición que se creó, desde muy pronto, entre humanos y animales no humanos como seres pertenecientes a dos mundos diametralmente opuestos. Aristóteles es aquí el precursor a tener en cuenta, cuando puso sobre la mesa observaciones del comportamiento de los animales y nos definió como el único «animal racional», aunque ya antes Sócrates, con su moral intelectualista, defendió que solo el ser humano puede distinguir entre lo bueno y lo malo gracias al conocimiento racional.
Autores como La Mothe le Vayer o Pierre Nicole trataron de conocer las pasiones para hacer de ellas un instrumento que el príncipe o regente del Estado pudiera emplear para gobernar mejor, ya que —se pensaba—, si se conocen convenientemente las ambiciones de los súbditos, se hace más llevadera y sencilla la permanencia del dominio y de la autoridad. Más tarde, por ejemplo, con la entrada del siglo XVIII, la política pretendió ser del todo racional. Por ejemplo, con Diderot, enciclopedista por antonomasia, quien pensaba que los ilustrados cobrarían progresivamente el poder en lo social a través del intercambio, la experiencia, la educación y la libertad. La propia ciencia, en el siglo XX, con el auge del positivismo, intentó hacer del poder de la razón el auténtico estandarte que guiara la vida humana en todos sus ámbitos. Una razón justificadora y aseguradora. Aunque quizá la razón también albergue algunos peligros y muchas oscuridades; o ¿qué fue acaso el nazismo sino la plenificación absoluta del imperio de un sistema racionalizado?
Sabiduría milenaria… antes de Grecia
Como dejó apuntado el filósofo Arthur Schopenhauer (1788-1860) en el segundo volumen de sus Parerga y Paralipómena, título que le otorgó fama definitiva a partir de 1851 y por cuyo éxito fue reconocido como el Buda de Frankfurt, «en cada página de las Upanisad aparecen pensamientos profundos, originales y sublimes, mientras que una seriedad elevada y sagrada se extiende sobre todas ellas». Fue el propio Schopenhauer uno de los primeros introductores del pensamiento de Oriente en el contexto cultural europeo, y reivindicó con vehemencia intelectual —tanto a viva voz como a través de sus escritos— la importancia de la tradición del pensamiento hindú para suscitar la aparición de una auténtica conmoción espiritual que desembocara en la definitiva transformación de nuestro espíritu, en un nuevo nacimiento (Wiedergeburt). Hasta el punto, incluso, de llegar a negar no solo nuestra propia voluntad, sino la Voluntad toda, universal, cósmica, ese monstruo omnipotente que todo lo domina y devora en su inevitable despliegue.








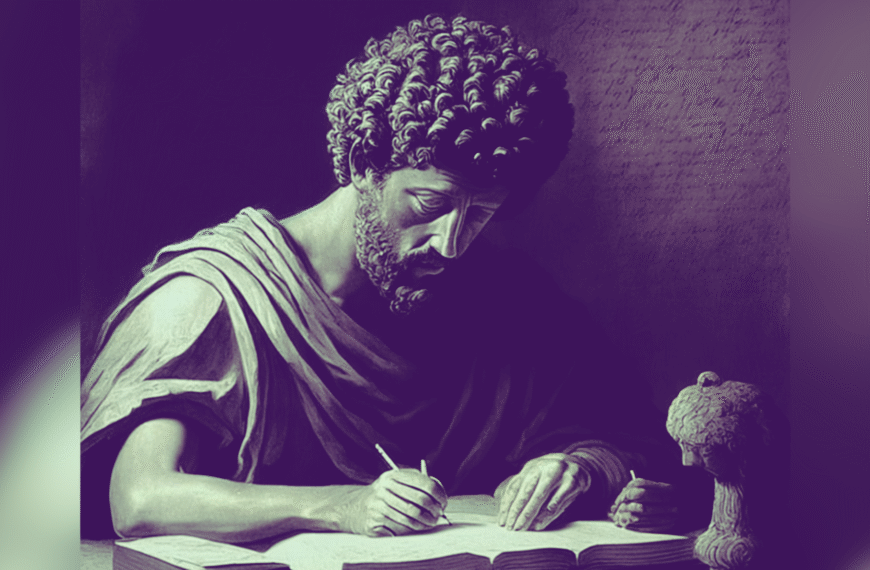
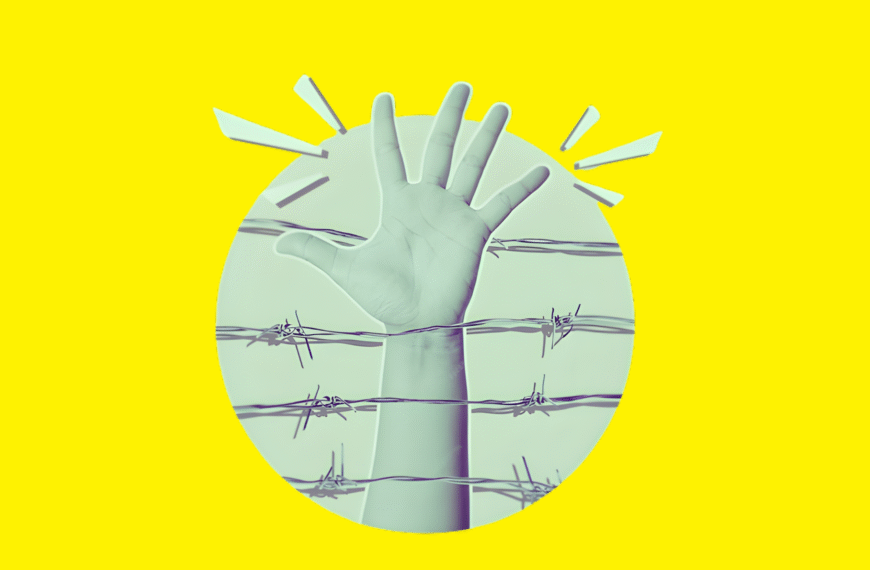




Deja un comentario